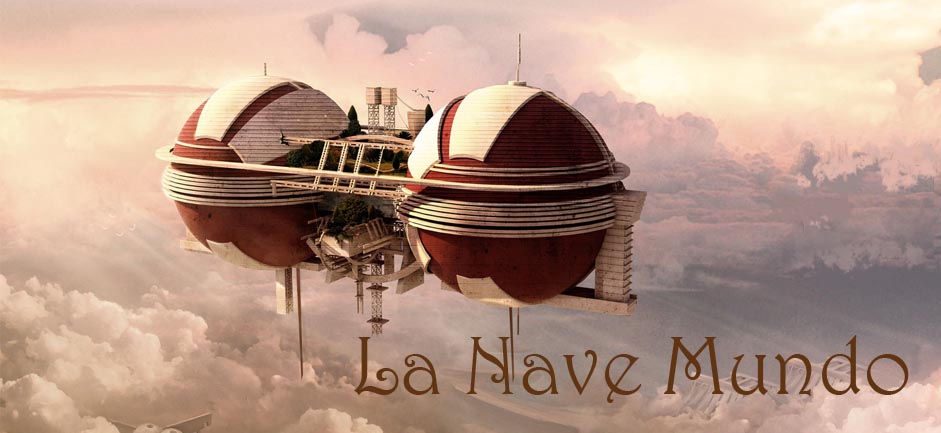— ¡Soldados de España! —habló bien alto— ¡Mis muy amados hijos míos! Hoy nos volveremos a enfrentar a innumerables peligros y a cruentas hordas de indios batalladores y feroces, pero no temo por vosotros, pues sé que no me defraudaréis ni a mí, ni a nuestro buen Carlos I, ni a nuestro amadísimo Cristo, del que todos somos hermanos. ¿Qué más os podría decir? ¡Nada! ¡Pues donde hay valientes, sobran las palabras de ánimo! ¡Mis respetados hijos, confío en vosotros! —desenvainó la espada y la alzó en alto, arrancando destellos cegadores del Sol, estampa de hidalguía y honor— ¡Por España! ¡Por el Rey! ¡Por Dios!
— ¡España, España! ¡Viva el Rey! ¡Por Dios! —gritaron los soldados contagiados por las breves pero emotivas palabras de su comandante. Con el sonido de los instrumentos musicales, que en la anterior batalla no estuvieron debido a las peculiaridades de ésta, la tropa se alienó y comenzó a marchar a buen ritmo por la desierta ciudad en orden y disciplina, con sus cascos y corazas reluciendo impecables, las botas lustradas y los rostros ceñudos. Abría la comitiva el bravo Diego de Ordás, con los alféreces haciendo ondear las banderas y estandartes, el grupo de músicos, que vestían con ropas llamativas y vistosas y portaban tamboril, jaramillo, típico de fiestas y romerías, el pífano, un instrumento semejante a la flauta que provenía de tierras germanas, y el tambor; y detrás la abigarrada tropa, de porte orgulloso y mirada terrible. Cortés ya había marchado al encuentro de Pedro de Alvarado y el resto de jinetes. Yo tomé mi lugar asignado, junto a mis hombres, que me saludaron con alegres gestos y francas sonrisas. Entre ellos ya había sido transmitida la noticia de que en el consejo de guerra del día anterior se me ofreció un lugar en la caballería, pero que lo había rechazado para poder luchar a su lado y eso les llenaba de orgullo, satisfacción y lealtad a mi persona. Estaba convencido de que dicho chisme lo habría transmitido mi buen amigo Gonzalo de Sandoval, pero me alegré, porque en verdad prefería luchar en la infantería y padecer sus mismos quebrantos. De inmediato, Saldaña, Díaz y el joven Ávila se pusieron a mi lado, pero este último, debido a su bisoñez, no combatiría en primera línea. Yo iba armado con rodela, espada, dagas, borgoñeta y la armadura india de algodón, de la que no me desprendería nunca debido a su comodidad, protección y ligereza en la batalla.
de fiestas y romerías, el pífano, un instrumento semejante a la flauta que provenía de tierras germanas, y el tambor; y detrás la abigarrada tropa, de porte orgulloso y mirada terrible. Cortés ya había marchado al encuentro de Pedro de Alvarado y el resto de jinetes. Yo tomé mi lugar asignado, junto a mis hombres, que me saludaron con alegres gestos y francas sonrisas. Entre ellos ya había sido transmitida la noticia de que en el consejo de guerra del día anterior se me ofreció un lugar en la caballería, pero que lo había rechazado para poder luchar a su lado y eso les llenaba de orgullo, satisfacción y lealtad a mi persona. Estaba convencido de que dicho chisme lo habría transmitido mi buen amigo Gonzalo de Sandoval, pero me alegré, porque en verdad prefería luchar en la infantería y padecer sus mismos quebrantos. De inmediato, Saldaña, Díaz y el joven Ávila se pusieron a mi lado, pero este último, debido a su bisoñez, no combatiría en primera línea. Yo iba armado con rodela, espada, dagas, borgoñeta y la armadura india de algodón, de la que no me desprendería nunca debido a su comodidad, protección y ligereza en la batalla.
La marcha continuaba mientras que la mañana transcurría de manera plácida, pero las calles vacías y silenciosas, a excepción de cuando pasábamos, eran un tanto lúgubres. Una vez abandonada la ciudad, los instrumentos musicales enmudecieron y sólo se escuchó el rítmico golpear del tambor de piel de lobo. Su sonido poderoso, pesado, marcaba el paso de la tropa y nos hacía concentrarnos y permanecer callados y sombríos. Pronto llegamos al lugar asignado para la batalla, que de tan bueno que era, muchos se convencieron de que la victoria ya era nuestra. Era una enorme explanada, cerca de un poblado indio llamado Centla, alejada de los campos de cultivo y sus acequias que nos hubieran impedido maniobrar. Sin duda, se había elegido tal sitio para que la caballería pudiera explotar bien su velocidad y agilidad. Cerca, a la derecha, había bosquecillos y selva, donde seguro que los ocultos jinetes aguardaban expectantes la orden de iniciar la acometida. La misión de la infantería era bien simple: aguantar firme y estoicamente las embestidas enemigas hasta que cargara la caballería.
Como la explanada tenía cierto desnivel, la tropa maniobró y formó en posición ventajosa, mientras más atrás, y un poco más arriba y a los lados, se montaba la artillería y se cebaban las lombardas y los arcabuceros y ballesteros revisaban de nuevo sus armas y se preparaban para cumplir con su papel. El Sol estaba a nuestras espaldas, y su reflejo cegador y mañanero hacía brillar cascos, armaduras y armas de manera fantástica y terrible. El retumbar del tambor continuó incansable, hasta que todos y cada uno de los soldados se hubo colocado en su sitio y después calló. Entre las filas los frailes Olmedo y Díaz repartían bendiciones, signos de la Cruz y palabras de ánimo y consuelo, que mucho se habría de sufrir a no más tardar. Los estandartes y banderas en alto, bien visibles y como puntos de referencia. Sólo quedaba espera r al enemigo.
r al enemigo.
Que no tardó en acudir a la cita. Lo hizo en medio de gran estruendo y algarabía. Hicieron sonar caracolas, trompetas de huesos, tubos y tambores, y todo ello acompañado de bailes y pavorosos gritos. Surgieron de los campos, de la selva, detrás de árboles y colinas, en tan enorme número y densos escuadrones, que los españoles nos sentimos desfallecer, pues ni en nuestras más pesimistas predicciones hubiéramos imaginado que los indios fueran tan numerosos. Ocupaban todo nuestro campo de visión, tapando la tierra con sus pies, y aún seguían viniendo más y más, haciendo vibrar el suelo a su paso. Sentí como mi corazón se aceleraba y un sudor frío recorría la espalda, porque no imaginaba como íbamos a poder salir de tan gran apuro. Muchos soldados comenzaron a murmurar entre ellos, y por las filas se escucharon frases como “Voto a la Virgen”, “Vive Dios, que tan gran cantidad de indios”, “Dios mío, socórreme” y palabras parecidas. Hasta los veteranos sintieron desfallecer su ánimo y hubo muchos, jóvenes e impresionables, que casi se sintieron desmayar y más de uno incluso se orinó encima.
Los capitanes nos mirábamos preocupados, porque los indios seguían acudiendo en terrible cantidad y se apretaban unos contra otros porque no entraban en su zona de despliegue, y todo ello sin dejar de gritar y saltar. Ignoro la cantidad exacta de mayas, pero la proporción debía ser como mínimo de treinta a uno, y nosotros apenas llegábamos a los trescientos cincuenta hombres. Casi todos los soldados se santiguaron o besaron sus crucifijos o estampas de santos, aferrando sus armas con fuerza y nerviosismo, entonando plegarias o palabras de miedo, pero nadie abandonó su puesto y nadie expresó en voz alta sus temores, pero sus asustados ojos no podían dejar de mirar la espantosa muchedumbre que les iba a venir encima. A pesar del griterío, avancé unos pasos por delante de la tropa y golpeé mi rodela con la espada para llamar la atención de mis bravos.
— ¡Soldados! ¡Soldados! —grité con fuerza intentando hacerme oír — ¡Somos españoles, somos quienes han expulsado al moro de España, quienes hemos puesto de rodillas al francés y hecho temblar los cimientos de Italia, vive Dios!
— ¡Sí! ¡Sí! ¡Vive Dios! ¡España! —gritaban los castellanos para tomar valor.
— ¡Ellos son más! —y señalé a la horda enemiga con la espada— ¡Pero por mi alma inmortal que eso sólo significa que tendremos que esforzarnos un poco más en acabar con todos ellos! ¡Soldados de España, valor y a ellos! ¡La gloria nos espera!
Los hombres corearon y alzaron sus lanzas y espadas en alto en saludo militar. Entre las filas se repitió mi discurso para que todos pudieran comprender que se esperaba de ellos y cuanto coraje y esfuerzos tendrían que dar en este duro combate. Los demás capitanes, con gesto caballeresco, me cedieron el honor de dar la orden de inicio y con gesto ceñudo y grave, retorné a mi lugar, en primera línea dispuesto a arrostrar los peligros que Dios quisiera interponer en mi camino. A mi lado, el leal Saldaña y Valenzuela, junto a Díaz y el resto de mi capitanía. Cerca de mí, los capitanes Andrés de Tapia y Gonzalo de Sandoval, que servirían de puente entre los escuadrones de este flanco y los del otro al mando de Diego de Ordás.
Enfrente nuestra, a menos de doscientos pasos, la masa compacta de indios, que permanecía parada, aunque sin dejar de lanzar pavorosos gritos de guerra y realizar cabriolas más propias de bestias que de hombres. Era el momento previo a la matanza. Por un lado, los españoles, en tenso silencio, mirada ceñuda, quietos, esperando el momento de avanzar. Al otro, la innumerable horda de mayas pintados, de duros rostros y cuerpos musculosos, malgastando energías y aliento en carreras, saltos y cánticos. Ambos bandos nos contemplamos y ese momento pareció congelarse en el tiempo, hasta que el mágico instante lo rompió el poderoso sonido del tambor de lobo. Los escuadrones españoles, siempre en silencio, iniciaron su avance lento pero valeroso.
Los indios respondieron a nuestra iniciativa con lanzamientos de piedra, dardos, lanzas y flechas. Una auténtica lluvia de objetos, que ennegreció el cielo, se nos vino encima y nos vimos obligados a detenernos para poder cubrirnos con escudos, adargas o rodelas. El sonido de los impactos fue estremecedor y tuvimos que aguantar estoicos la posición, pero era tan grande la cantidad de objetos caídos, que muchos españoles cayeron heridos de diferente consideración. Para darnos un respiro y responder al fuego enemigo, los arcabuceros y ballesteros accionaron sus armas casi sin necesidad de apuntar, pues era tal la cantidad de enemigos en una misma zona, que cualquier proyectil o pivote encontraba blanco.
fuego enemigo, los arcabuceros y ballesteros accionaron sus armas casi sin necesidad de apuntar, pues era tal la cantidad de enemigos en una misma zona, que cualquier proyectil o pivote encontraba blanco.
Los arcabuceros y ballesteros causaron gran mortandad, porque los mayas no tenían protecciones para semejantes proyectiles, pero apenas se notó en el bando contrario, ya que cuando un indio caía, cuatro más disputaban por ocupar su lugar. A continuación, mi buen amigo Francisco de Orozco hizo fuego con sus cañones y las pelotas de piedra batieron los escuadrones enemigos causando gran carnicería entre sus apretadas filas. Las pelotas barrían todo lo que se encontraban a su paso, destrozando cuerpos, amputando piernas, brazos y cabezas y haciendo sangrientos surcos en los que los indios encontraban muerte horrible, pero enseguida reaccionaban y haciendo sonar sus tambores y trompetillas, cerraban el hueco y transportaban con celeridad fuera de nuestra vista a sus heridos y muertos. A cada tiro de nuestros cañones, los indios respondían con gritos de “Alalá, alalá” y tiraban paja y tierra al aire y daban saltos para burlarse de nosotros. Era evidente que nuestras armas de fuego ya no les amedrentaban, primero, porque eran valientes y segundo, porque a pesar de que los falconetes y las lombardas les causaban espanto, no los temían y no les importaba morir en combate, porque, según sus creencias, si fallecían en batalla no existía mayor honor y tendrían su recompensa en la otra vida. Sus jefes y caciques, con armaduras de algodón y que portaban grandes penachos de coloridas plumas, daban órdenes y animaban a sus guerreros. Entonces comprendí que sería bueno acabar con los oficiales enemigos y privar así a los indios de puntos de referencia y romper su cadena de mando, pero los arcabuceros y ballesteros, veteranos como eran, también se habían percibido de lo mismo y tras los primeros tiros a la masa, apuntaron con cuidado y eligieron con mejor puntería sus nuevos objetivos.
Sonaba un tiro y un guerrero de magnífico porte y colorido casco de plumas caía abatido y sus hombres se quedaban quietos sin saber que hacer, hasta que aparecía un nuevo oficial y se hacía cargo de la situación, pero era evidente que los indios sin jefes serian fáciles de derrotar, pero no pudimos continuar con la táctica de acabar con sus caciques a distancia porque, con un rugido espantoso, las apretadas filas de guerreros cargaron contra nosotros en rápida carrera. El choque fue brutal y terrible, y en el primer envite al menos ochenta españoles resultaron heridos, pero nos logramos mantener firmes y aguantamos la posición, matando a todo indio que se acercaba a nuestra vera.LOBO.